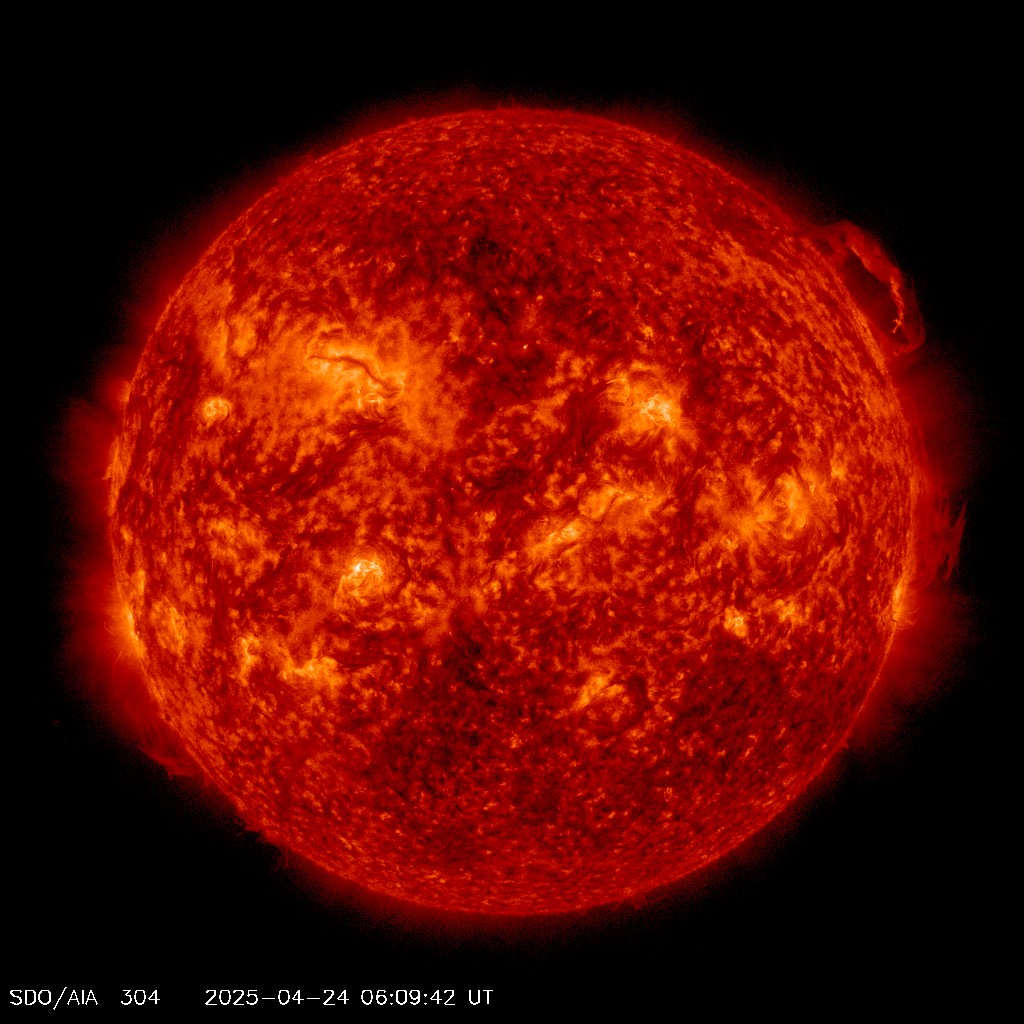Don Claudio era alto y de entonada presencia. Vestía atildadamente; se teñía la barba y el cabello sin ningún designio falaz, porque sabía que todos lo sabían; calzaba zapatos que relumbraban como cristales; se sacaba los puños para mirarse los orientes de sus perlas en el inmaculado blancor; se miraba, también muy complacido, la punta doblada de su pañuelo de seda, caída dulcemente sobre el pecho, insignia ésta de singular y primorosa elegancia de don Claudio, porque muchos pretendieron traer así el pañizuelo, y después de afanosos dobleces habían de sepultar avergonzados todas las marchitas puntas en lo más hondo del alto bolsillo. No podían imitarle.
Don Claudio sonreía al hablar, al destocarse delante de las damas, y enseñaba unos dientes apretadísimos, limpios y menudos, de doncellita. Frecuentaba los estrados femeninos, y, aunque ruinoso, todavía le tuviera por la flor de la cortesía el mismo conde Baltasar de Casteglione.
Sin embargo, las madres de hijas doncellonas murmuraron con aspereza del caballero: «Este hombre, ¿qué pensamientos tiene?».
Pero cuando se les acercaba el gentil don Claudio, tan pulcro, tan exquisito y fragante de discretas esencias y de olor de ricos roperos, y les ofrecía una de sus galanas finezas, entonces aquellas señoras tornábanse blandas y ruborosas y parecían jovencitas, envueltas en la emoción melancólica del pasado.
...Y una noche, en la soledad de su casa, padeció don Claudio un ataque hemipléjico.
-¡Ese hombre en manos de criados! -dijeron adolecidas las señoras.
Y las hijas mustias de doncellez, bajaban la mirada, se mordían el labio un poquitín desdeñosas, ladeaban la cabeza, dábanse con el abanico unos golpecitos en el liso regazo. ¡Acaso no se buscó él mismo la desgracia de su abandono!
Pasó tiempo; y don Claudio salió. Tenía un párpado caído; había de remolcarse una pierna; agarrábase su diestra tan fuertemente al puño de oro de su bastón que se le señalaba un recio trenzado de nervios y de venas...
¡Oh, la mano patricia y ligera que traía el bastón como un tirso, era ya una raíz, y la otra le colgaba como un guante vacío!
Le blanqueaba la barba y el cabello; su habla era espesa y trabajosa. Pero aun se oían con agrado sus donaires y requiebros que picaban blandamente.
Y de esta triste manera iba a su corrillo del casino; no perdía agasajo, fiesta ni pésame de las casas principales; vagaba por los paseos mirándose la punta del pañolito de seda y mirándose la sombra de su derribada figura.
Sigüenza decía: -¡El pobre don Claudio se morirá muy pronto! ¿Qué hace ya don Claudio?
Otra noche repitiole el ataque.
-¡No lo resistirá! -comentaban todos. Y Sigüenza lo imaginaba tendido, muy mal amortajado; quizá le pusieran, para velarle el rostro, uno de sus pañuelos de sabios pliegues, que se le entrarían por la boca sumida, sin sonrisa y sin dientes.
Y no, no murió don Claudio. Pasado algún tiempo tornó a salir. Tenía las piernas dobladas como si se le hubiesen enfriado en una torpe genuflexión; le caían las manos largas y lacias; le colgaba la cabeza, esquilada semanalmente por un viejo criado, y se miraba, haciendo una mueca angustiosa, un pico rígido del pañuelo.
Dos mozos le sacaban por las calles llevándole de los brazos. Alguna vez, los zapatos de don Claudio se le sepultaban en el fango; entonces su lengua se revolvía entre los labios buscando la palabra de enojo, y nada más exhalaba un bramido lastimero, mientras sus dos muletas humanas sonreían picarescamente a las mujeres.
Y el caballero traía los pantalones blandos, doblados, la pechera goteada de alimento, la corbata ciñéndole la carne; y en sus manos rígidas se refocilaban las moscas.
Y pasaba un grupo amoroso y femenino; y a don Claudio se le hinchaban las venas del cuello, porque quería seguirlo con la mirada. Y pasaba Sigüenza, que era ya grande, y decía: -Este pobre ya morirá pronto.
Transcurrió el tiempo, y se retorció en otro ataque el solitario don Claudio.
Se le veía amontonado dentro de un cochecito silencioso de tullido.
Y Sigüenza se hizo hombre, tuvo hogar, alborozos, inquietudes.
El cochecito pasaba a su lado con su carga de lacerías y de silencio.
¿Qué hará en el mundo este desventurado caballero?
Fue pasando la vida; y se olvidó a don Claudio. Su cochecito desapareció de todos los caminos.
Ya las alegrías dejaban en Sigüenza la memoria de algunas lágrimas.
Y una tarde que está solo y recogido, y se asoma a la quietud de la ciudad y parece que se asome a los pasados años, siente que, de súbito, rueda muy cerca de su alma el mudo cochecito de don Claudio. Y su figura le va iluminando muchas jornadas borrosas, polvorientas, de la primera juventud.
Y entonces, enternecido, pide noticias del olvidado caballero.
-¿Don Claudio, dices? ¿Era aquel señor de los ataques? Pues murió, murió hace años, muchos años.
-¿Cuándo murió?
-¿Que cuándo murió?
¿Cuándo moriría don Claudio?
Y nadie lo recuerda.
Y por él repasamos los días gustosos y descuidados; por él precisamos fechas afanosas y amargas; nos servimos de sus ataques para un recuerdo placentero.
Estas figuras no tienen hogar, y pertenecen a todos los hogares. Son como un péndulo que hiende el tiempo de la vida de todos... menos la suya.
"Libro de Sigüenza" (Gabriel Miró)